ANATOMÍA DE LA PUBLICIDAD EN MÉXICO
Escrito por Yael Alcantara
Desde el temprano inicio
del libro, su inclinación económica para explicar la publicidad, además del uso
de la palabra “dialéctica”, deja asumir dos posibles escenarios: su conocimiento
de la filosofía Hegeliana, y su somatización con la perspectiva marxista para el
estudio de los procesos evolutivos en la historia, en este caso el de la
publicidad, ligada íntimamente al capitalismo.
Resulta a mí comprensión,
muy atinado el referir al acto de publicidad (tal como hace Habermas en su Historia
crítica de la opinión pública) como anclado directamente a intenciones
mercantiles, pues no hay que olvidar que la publicidad es una rama de la
mercadotecnia, que en palabras de Víctor Sahagún (autor del libro cuyo nombre
es el título de este artículo), puede ser descrita como “la ciencia o la
técnica de la explotación del mercado con fines comerciales” (1993).
En resumidas cuentas, queda
claro el nexo entre la publicidad y la economía, porque la mera existencia de
la rama mercadotécnica, al menos en su concepción primeriza, es la de ocasionar
la intención de compra en receptores sobre algún bien o servicio, para así
vender y generar riqueza a los anunciantes.
Respecto del excedente
económico, se le advierte como pilar indiscutible del capitalismo, por dos
razones fundamentales: la acumulación de capital, y la permisión de sostener económicamente
a los dueños de los medios de producción, ya haya sido al señor feudal y la
nobleza en la época medieval, o a los funcionarios públicos de hoy día, cuyo
salario es obtenido de los impuestos recaudados, es decir, del erario público.
Desde edades tempranas
feudales, el excedente económico comenzó a acrecentarse de manera
desproporcional (por la explotación de los trabajadores), ocasionando que este
empezara a ser empleado en gastos “improductivos” (en despilfarro),
principalmente dirigidos al sector militar o al aparato burocrático de regencia
política en turno.
Con la aparición del
mercantilismo, el abandono del sistema feudal y la aparición temprana de la
burguesía, aparecieron de igual manera los medios de comunicación,
posibilitando también así la apertura posible de nuevos mercados que podrían
ser acaparados por las manos privilegiadas burguesas, ocasionando que el
excedente que antes se depositaba en la nobleza y el clero, ahora tuviera su
destino principal en la clase media; sin embargo, el crecimiento del
capitalismo no propició la alza en la calidad de vida del pueblo, sino únicamente
de unos cuantos, que se encargaron de perpetuar sus beneficios conseguidos, para
progresivamente ir agravando el margen de ganancia entre el dueño de los medios
de producción y los explotados: burgueses vs proletariados.
Imperialismo económico
La acción burguesa de centralizar
la riqueza, en la ambición por acaparar todo el mercado y ubicarlo entre unas
cuantas manos, derivó en actos de constitución monopólicos y oligopólicos, o
como Lenin lo llamó: “El imperialismo, fase superior del capitalismo” (1917).
Las intenciones imperialistas,
como bien recordaremos de las actitudes bélicas, dividieron al mundo en dos
polos: potencias dominadoras y países subdesarrollados, quienes quedaron subyugados
a la voluntad extractora de los primermundistas. Dicha división recuerda
también a la consecuencia económica del capitalismo -que Lenin hizo bien en
denominar imperialista-, por igualmente lograr la división de los países
dominantes que aprovechan la mano de obra y materia prima de países con menor
peso económico, tal es el caso de Canadá, nación que aprovecha la oportunidad
de saquear las minas de Sudáfrica o de México incluso; o Apple es igualmente un
buen ejemplo, empresa que produce todos sus productos en China o Taiwán, debido
al bajo costo en mano de obra.
Conforme el capitalismo
fue globalizándose, igual fue haciendo la monopolización de algunas empresas.
Recordemos, por ejemplo, a las grandes petroleras Standard Oil Company o la
Royal Dutch, aunque no es necesario que nos remontemos tan atrás para ver el
establecimiento de corporaciones con intenciones de acaparamiento total del
mercado, pues sólo necesitamos mirar hoy día a mercados nacientes, como el
internet, donde los dueños parecen ser Facebook, Google y Ali Baba.
La idea del libre mercado
(ideología liberal) siempre tuvo la falsa premisa de libertad, en la que los
burgueses sustentaban sus métodos de explotación del mercado interno;
nuevamente, Lenin lo definió bien cuando dijo: “Los capitalistas han llamado
siempre «libertad» a la libertad de los ricos para enriquecerse y a la libertad
de los obreros para morirse de hambre” (1917).
La Economía del
Desperdicio
“El
desperdicio de enormes recursos es la antisocial salida que ha encontrado el
capitalismo para contrarrestar el ascenso de la productividad y la tendencia
descendente de la tasa de ganancia” (Sahagún, 1993)
Una vez que Victor
Sahagún hace notar su postura marxista, desde la cual expone algunos de los
fallos arraigados al inicio del capitalismo actual, desarrolla lo que él
considera el mayor error estructural del modelo económico: el intento por
satisfacer las necesidades de producir excedente, más no la de saciar las
necesidades del consumidor, ocasionando de esta manera una sobreproducción de
todos los productos para una masa limitada de gente, no en un sentido
cuantitativo, pero referente a la incapacidad de la mayoría para adquirir todo
lo producido, por su condición de explotación industrial y salarial.
El ejemplo utilizado por
el autor que considero más esclarecedor, es el de la producción de
medicamentos, que siguen la misma base y contienen los mismos activos, pero son
producidos por una gran cantidad de empresas distintas. Es ahí donde ingresa
súbitamente el valor de la publicidad, en la necesidad de las empresas por
distinguir sus productos de los demás y poder destacarse por sobre la
competencia, para que sea -solo por decir un ejemplo- Pfizer quien venda más
aspirinas, destacándose por sobre -nuevamente a manera de ejemplo- Bayer.
El problema de la
sobreproducción es que resulta una contradicción al orden capitalista; no
obstante, esta falla no resulta suficiente para buscar reestructurar o cambiar
el modelo económico que perpetúa y acrecienta continuamente la condición económica
de la plutocracia, mientras a su vez pone en decremento la del pueblo.
El estado ha encontrado
maneras de seguir otorgando subsidios, regalando dinero, generar proyectos de inversión
y encaminar el uso del dinero a fines (como la publicidad) improductivos, tal
como Estados Unidos, que siendo el país más endeudado del mundo, sigue
otorgando préstamos a economías, inmiscuyéndose en asuntos bélicos en oriente,
acrecentando su cuerpo militar, subsidiando empresas como Tesla, o financiando
proyectos de diversa índole, cuyo fin nunca desemboca en la generación de más
riqueza (no confundir con producción, porque producir materia y riqueza no es lo
mismo).
Kozlik, al respecto, escribe
“el Estado puede comprar el excedente de producción, la inversión y el producto
de exportación y puede destruirlos o derrocharlos. Puede derrocharlos en un consumo
social ampliado, en armamentos, en regalos al exterior o en correrías
espaciales” (1969). Así interpretamos, al menos desde la perspectiva de Adolf
Kozlik, que el Estado busca cremar todo aquello que pueda interferir con el
modelo hegemónico sistematizado desde la política y la burguesía. Las practicas
de derroche tienen un auge desde la etapa monopolista del capitalismo, donde
surge imperativamente debido a tres causas descritas por Sahagún:
1) 1. la dinámica misma del sistema.
2) 2. Su enfrentamiento al sistema
socialista y
3) 3. La lucha por mantener su dominio
sobre los países subdesarrollados.
Referencia Bibliográfica:
Bernal Sahagún, V. (1993).
Anatomía de la publicidad en México (ed.9) (pp.9-83). Ciudad de México.
Editorial Nuestro Tiempo.
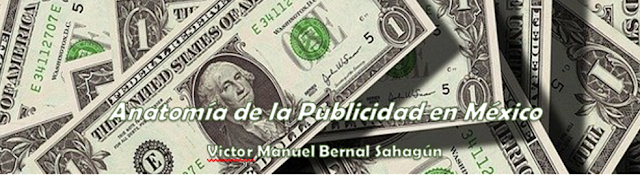



Comentarios
Publicar un comentario